Laura Estrín
El ojo ruso: entre la literatura y la historia
(Texto leído en la presentación del libro)
Asoman varios comienzos para acompañar la presentación de este libro del mismo modo en que se agolpan lecturas en él. El ojo ruso cruza y reúne literatura e historia en tenaz reflexión como hay poca en nuestro ámbito, componiendo un discurso complejo para saber (sin objeto directo), porque sostiene una simultaneidad de interrogantes. Digo que este encuentro de discursos hace justa crónica, una foto-grafía de capas superpuestas de sentido, una precisa intensificación. En este libro vuelve a plantearse lo que se preguntaba frustrado un enviado a cubrir la Revolución Rusa: “¿Cómo se puede captar la Historia mientras se produce? (y agregaba que) Había muchas Historias desarrollándose en un mismo momento, inconexas entre sí, frecuentemente contradictorias. Y todas eran ´la Historia´”.
Entonces El ojo ruso muestra que esta combinatoria discursiva puede (otra vez sin objeto directo), y me detengo en su lucha por sostener algunos de sus interrogantes. Este es un nuevo libro sobre el caso ruso, sobre el caso soviético -y Eiff marca que hablar de caso es hablar de individualidades en un asunto que en general se solaza en elementos como pueblo, comunidad, clase, e incluso masa-; quiero decir que basta un nuevo buen libro sobre lo ruso para que todo comience de nuevo porque con él se abre lo ya leído, (y si me permiten una figurática personal) con cada nuevo libro sobre lo ruso se vuelve a morir Tolstoi, como descubro cuando una y otra vez leo la biografía que de él hace Shklovski.
Cuando la literatura y la historia concurren, como escritura y eficaz documento, como en El ojo ruso de Leonardo Eiff, la cosa se vuelve a complicar.
No escriben todos, escriben algunos entre todos -decía Tsvietáieva y Debord afirmaba que para saber escribir hay que saber leer, y para saber leer hay que saber vivir. Pero me voy lejos, más cerca sería afirmar que en nuestro asunto se llega a ciertas conjeturas partiendo de Marshall Berman y se llega a otras yendo del brazo de Chejov, en este caso sería andar La isla Sajalín.
En El ojo ruso se lee casi todo lo que hay que leer para ese nudo del siglo XX y la conversación con esas lecturas no resta ningún compromiso -si lo digo en términos de Dovlátov. Este libro no esgrime ejemplos confirmatorios porque al recorrer esa basta cantidad de obras complica su camino de saber.
El ojo ruso es un libro en primera persona, incluso una primera persona que dice lo que no sabe y lo que no vio: no sabe ruso y no vio la Unión Soviética y allí descubre parte de su potencia como contar que sí estuvo en La Habana y alguien quiso confundirlo para luego regañarlo con una monserga que ocultaba algo así como un si no sos militante al menos pronunciá bien el ruso -eso también me paso alguna vez en una instancia académica fea (y de nuevo me voy lejos) . Más cerca queda que Eiff se propone -tal como decía Nicolás Rosa- la comparación incomparable, en este caso, acercar los afanes soviéticos a Latinoamérica.
Mandelstam lo llamaría un libro sin permiso, sin permiso del canon ideológico consabido y fútil, sin permiso del traductor universal que es la teoría arada una y otra vez en nuestro escaso pensamiento actual. Frente a eso, en cada segmento de este libro se abre una parafernalia de citas de potente pasión que le permite afirmar, por ejemplo, que “Hay un problema con la empatía que exigen estas historias de estropicios, masacres, muertes en soledad o suicidios, porque en la tradición de las izquierdas anida un reverso notorio: la justificación del crimen en nombre de la Historia” y, además, cuando ya creemos que enhebró casi todo, Arenas y Juan Gutiérrez son epígrafes del último apartado.
El ojo ruso lee todo lo que parece haber caído en sus manos y más. Por allí anota: “entreverar bibliotecas que esquiven la obligada mediación noroccidental. Sin necesidad, tampoco, de recluirse en la falsa altivez de la singularidad”. Eiff lee y concentra, se concentra, sin academicismo jergoso , componiendo asociaciones que valen la pena, la pena de ir contra lo remanido que sabemos lleva a ser censurados. Leonardo Eiff se interroga todo el tiempo lo mismo que se pregunta sencilla y mortalmente un personaje de Bábel: si la revolución es buena, por qué la revolución mata. Y no se detiene allí, también puede pasar el abismo que nombra certera Tsvietáieva: a mis poetas los matan.
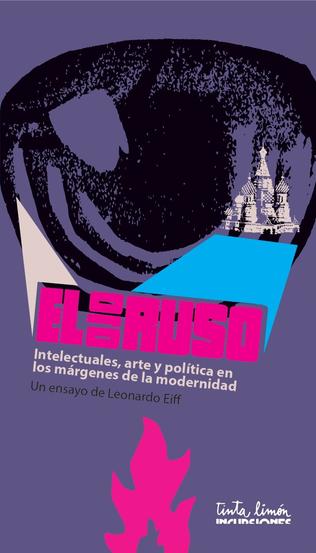
El ojo ruso es un libro enormemente bienvenido y, a la vez, inesperado, lo uno por lo otro. El ojo ruso enfrenta diatribas sobre la utopía, la nostalgia y los avatares de la revolución, elementos fundantes del asunto ruso, y quizá suene más pertinente decir del affair ruso. Así, este libro me recordó un destello entre irónico y terrible que apuntó Nicolás Rosa, al que traigo nuevamente, en uno de sus libros cuando dijo casi como venganza que la literatura podía ser el último chiste de la burguesía. Y yo me quedo en la literatura como este libro se queda en la reflexión desaconsejada, una vez más, el triunfo del fracaso -podríamos llamarlo-, por ejemplo cuando Eiff escribe: “Y es fundamental percibirlos como vencidos antes que como víctimas. Los primeros conservan la politicidad humeante de sus vidas y su memoria insepulta; los segundos, en cambio, sufren una despolitización que se diluye en una figura moral homogeneizante que exige constricción y anula el pensamiento. La víctima -continúa el autor- es la figura nodal del giro conservador de la memoria respecto a los horrores del pasado siglo que inhibe la remembranza revolucionaria de la revolución extraviada”. Y puedo ser más precisa y repetir avanzando que si las virtudes de este libro son pensar y leer todo lo posible, lo que lo hace aún más singular es que lee a contemporáneos que anduvieron por lugares semejantes, algo que me sorprendió cuando hace más de 20 años comencé a tratar con los autores rusos y Pushkin citaba a Gógol, Dostoievski a Pushkin y Turguéniev a Tolstoi, sobre todo cuando le rogaba en su última carta que no abandonara la literatura. En ese sentido, el trabajo con los contemporáneos, la única guerra histórica que podemos dar, es comenzar por volver sujeto al otro en la difícil conversación que aquí se da. Por eso pienso que parte de la reflexión desaconsejada en Eiff es pensar la verdad histórica con Shklovski, y así aventurar un modo de hacer crítica perdido en nuestro ámbito. Porque cuando, en mi caso, leo Alexander Wat, los archivos de la Cheka trabajados por Vitali Chentalinski y Varlam Shalamov, no puedo no preguntarme por la verdad histórica de lo que ocurrió en el mundo ruso y soviético. Wat, ese polaco comunista que termina en el Gulag y frondoso lo pone todo en Mi siglo, sus memorias, recordaba en conversación con Milosz que una misma confusión utópica llevó a muchos intelectuales a perder la cabeza, frase que supone una doble tragedia, materia lingüística y materia ética. Por lo que es genial cuando señala que “lo que hay que hacer no es descubrir el significado de cada palabra, sino su dignidad. (Y agregaba que) Esta afirmación es una crítica todavía actual a la frivolidad de la cultura literaria y filosófica que se complace en relativizar el concepto de verdad”.
Creo que nuestra crítica está llena de hipocresía, cinismo, subterfugios y eufemismos, palabras que demoran hasta hundir el sentido y la verdad históricos pero sobre todo estamos sepultados por esa censura que es no querer saber. Todos hablamos porque escuchar y leer es más difícil. Y aquí recuerdo Las morales de la historia de Todorov que sentencia clara: “cualquier búsqueda de verdad perjudica a alguien; (sobre todo a) aquel que se beneficiaba del estado de cosas anterior”. Situación que en palabras de Meschonnic sería o se hace crítica o se mantiene el statu quo.
En El ojo ruso no hay pedagogía ni didáctica, hay lectura, insisto, y leer no tiene retorno. Ajmátova y Tsvietáieva era sujetos libres, es decir, incontrolables y Trotsky lo supo cuando en Literatura y Revolución escribe que ellas en sus poemas se confesaban como en el ginecólogo porque lo necesitaban igual que necesitaban a Dios, porque es así, las poetas necesitamos a ambos para que, en esa trasposición inaudita, ellas pudieran y brindaran por los que ya no estaban -como está escrito sus poemas. En ese sentido, Eiff anota que Trotsky también pudo entender al suicidado Esenin, y de allí la importancia de leer una tradición literaria que no tiene vuelta atrás. En una carta de Shalamov, en 1967, este anota que “la literatura ni puede detenerse en Tolstoi, en Bunin, y tampoco en Chejov. Es para cada uno una evidencia, incluso si no se toma en cuenta lo que tiene de específico el siglo veinte: la guerra, la revolución, la bomba atómica, Hiroshima”. El genial Shalamov, deportado a los Urales en el 26 por intentar difundir el Testamento de Lenin para luego pasar 25 años en Magadán, Siberia, por decir que Bunin es un clásico ruso y otras afirmaciones semejantes, Shalamov, entonces, que no es un bailarín del Bolshoi, como reconviene alguna vez de Tsvietáieva Luis Thonis, afirma que ese siglo veinte “tendrá un juicio muy severo sobre la idolatría humana por lo que no habrá ningún retorno posible del humanismo ruso a través de la literatura”.
De modo semejante, este libro no elude que humanismo y terror a veces han ido juntos, lo que en términos de Murray será el triunfo del imperio del bien, o nuevamente, en palabras de Ajmátova, el siglo XX tuvo solo una Rusia que reunía a la del Gulag y a la de los que enviaban al Gulag, una gran ínsula burócrata como en Nosotros, la novela realista de Zamiatin o como en Los nuestros, el relato de Dovlátov. Y puedo seguir en esta derrota que El ojo ruso aprieta cuando Eiff se detiene en los refranes eslavos y recuerda que la tala del bosque suelta astillas, entonces pensamos juntos que La astilla de Zazubrin reinó y reina. Como bien dice este libro con Groys -que vio que la política realizó las metáforas de la vanguardia, es decir que no hubo desvío sino continuidad histórica, hubo obra total Stalin. Lo supo bien Mandelstam -y este libro lo recuerda- cuando escribió que el estado soviético hacía crítica literaria, los leía -como quería Maiakovski- y por eso los mataba por lo que, paradojal y terrible, nunca tuvo tanto poder la literatura .
En realidad, los revolucionarios (y Uds. no ven mis cursivas) lo dijeron blanco sobre negro, Víctor Serge en Año 1 de la Revolución, escrito en Viena y Leningrado, entre 1925-1928, anotó que en el congreso bolchevique de Londres, de 1905, Lenin dijo que no debían asustarse de la “necesidad de recurrir al terror” porque “no ha habido jamás guerra ni revolución sin terror”, también recordó que “el marxismo no rechaza ninguna forma de lucha” y anunció el “exterminio implacable del enemigo” tanto como supuso campos de concentración para los Kulaks. Lo puso claro Kronstadt, pienso yo, por lo que nunca dejo de repetir a Foucault cuando afirma que parte de su generación creía que como era marxista no debía estudiar historia.
El saber histórico es muy costoso, las palabras se desvían, cambian de sentido, corren a favor de la teleología que las orienta. Werth, en Un estado que sometió a su pueblo, y Siniavski, en su trabajo sobre la perversión de las palabras durante la civilización soviética, no se desviaron, es lo que Eiff plasma cuando señala que “las comunistas fueron sociedades duplicadas que generaron aceitados sistemas de doble pensamiento”, tanto como cuando este libro no se conforma con las novelizaciones de Figes. Durante el imperio del signo, hemos tratado mucho de la escritura de la historia pero deberíamos ya reconocer que todo no es ficción (término que diferencio fuertemente del discurso literario). Por lo que El ojo ruso trae a Herzen y a Chadaiev, a Berlin y a Keynes y no puedo no agregar en esta serie de viajes rusos (y de nuevo mis cursivas) a Eroféiev con su genial Moscú-Petushki ya en el siglo XX, pero también a Almas muertas de Gógol. Pero podemos contarlo con la literatura argentina, Castelnuovo fue a la Unión Soviética en 1931 y a su regreso escribió amargamente que la tumba de Dostoievski, su amado Dostoievski, yacía descuidada en un cementerio que ahora era sede del Sindicato de Camioneros (si no recuerdo mal). Aunque siempre me detuve en que ese viaje de Boedo trajo niebla a todos sus relatos, viajes sentimentales todos, o como lo pensó Nicolás Rosa cuando llegó a decir todos los viajes terminan en naufragio.
Herzen, en El pasado y las ideas, escribe que Chadaiev solía decir que: ´A todo extranjero que pone un pie en Moscú lo llevan a ver un cañón enorme y una igualmente enorme campana (yo fui en el 92 y me llevaron a ver ¡eso mismo!). Un cañón que no puede disparar y una campana que perdió un trozo antes de que sonara alguna vez. Sorprendente ciudad cuyas atracciones más relevantes se distinguen por ser dos artefactos absurdos… (y Herzen reflexiona que eso) representa simbólicamente a todo ese enorme país mudo habitado por una tribu que se hace llamar eslava mientras se sorprende de ser capaz de utilizar el habla humana». Herzen supo ver en el siglo XIX al XX, ninguna profecía porque la literatura viene del futuro -como entendió Tsvietáieva. La literatura puede ser visionaria porque los escritores no son coro de las revoluciones, es decir, no son revolucionarios profesionales sino autores sin miedo. Rinesi en el prólogo lo presupone cuando señala que El ojo ruso se interroga “sobre los límites de la interpretación liberal de los dilemas planteados por la revolución y sobre qué significa seguir siendo de izquierda después de la revolución”. Meschonnic lo marcó perfecto al subrayar que el fin de las vanguardias no modificó la idea de la vanguardia, es decir, que ella encerraba un concepto ahistórico, del mismo modo en que la utopía se enseña como si no hubiera fracasado. Quizá haya que decirlo una vez más: uno no trata sino con conceptos que tiemblan y que solo el dogmatismo y cierto eclecticismo -dos formas de lo mismo- tratan como figuras coaguladas. Pero claro -agrega Meschonnic: “Algunos optaron por perder lo empírico antes que perder el mito (… porque) Sabemos que el mito reescribe la historia, a costa de algunos retoques cronológicos”.
Meschonnic destraba enorme cantidad de elementos para nuestro asunto ruso como la modernidad, lo nuevo o el progreso. Sistemas con que pensamos sistemas, pero el hombre y el arte no se explican así ya que tienen historias dispares y asincrónicas: cada hombre recorre todo el camino del hombre una y otra vez, en este sentido me enseñaron que la ontogénesis replica la filogénesis, tal como se dice que cada generación hace sus propias traducciones. Entonces no hay progreso alguno en estos ámbitos, Zelarayán no desplaza a Lautreamont, quizá se continúen, se extiendan uno al otro y aquí toda la dinámica de la tradición que podríamos definir como Mandelstam entiende las citas, chicharras que no dejan de cantar nunca. Exactamente así lo dice El ojo ruso cuando leo: “de todas las influencias que se ejercen en la historia de la literatura, la principal es la influencia de una obra sobre otra”. No en vano repetimos que cuando hablamos de vanguardias, de utopías, hablamos de instituciones, así en vez de hablar de la historia y del arte concretos tratamos con formas coaguladas, y en ellas, en las instituciones, están los géneros, los consensos, los modelos, los programas, en síntesis, el conformismo. Pero El ojo ruso maneja el deslinde necesario entre expresión/literatura y comunicación/tesis porque, insisto, se interroga por la verdad y el sentido de la historia. Y vuelvo a Meschonnic al afirmar que, si bien “no hay causalidad directa arte sociedad, hay una historia interna de la literatura, hay una solidaridad interna entre poema, ética e historia”. Y ahí me quedo.